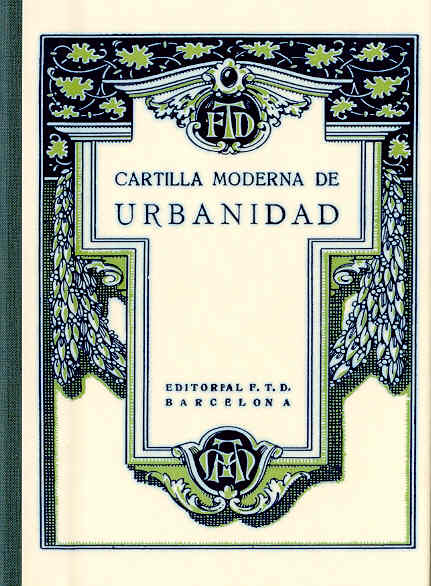Mi abuela paterna era originaria de Masaya. Emigró a San Marcos por motivos de la salud de mi abuelo en 1919 y ahí murió en 1960. Mientras mi abuelo como capitalino añoraba Managua, ella pensaba que el centro del mundo era Masaya, pues ya fuera para pasear, comprar, rezar, visitar amistades, reír o llorar, viajaba hacia allá.
De pequeño tuve la oportunidad de acompañarla en varias ocasiones en sus viajes al terruño. Era toda una aventura. Había una camioneta pick up acondicionada con una cabina de madera, llamada El Pollo que pasaba por la farmacia de mi abuelo donde la abordábamos y como una consideración especial para mi abuela, el conductor le cedía los dos espacios a su lado.
La emoción comenzaba cuando pasábamos La Primavera a la salida del pueblo y donde finalizaba el pavimento. De ahí en adelante era un incesante zangoloteo y un nutrido polvazal. Pasábamos por Masatepe, en donde mi abuela me compraba un chivito, figura de masa de arroz endulzada que me llamaba la atención, más por su apariencia que por su sabor. Luego la emoción subía al máximo cuando llegábamos a Niquinohomo. En el cementerio hacia la izquierda estaba la salida a un camino más estrecho y sinuoso que llevaba a Masaya. Había un lugar en donde desde mi abuela hasta el último pasajero guardaba silencio y empezaban a encomendarse a toda la corte celestial. Era una curva que describía una herradura y con una pronunciada pendiente, lo cual sumado al hecho de que no tenía peralte y un precipicio se abría a un lado, constituía la prueba de fuego para cualquier conductor. Esa curva se conocía como la temida vuelta de la “U”. Pero el chofer de El Pollo tenía una pericia única, hacía malabares con la palanca de velocidades y comenzaba a rodar por la curva teniendo el cuidado de no rozar el borde del camino ni resbalar en el lado del precipicio. Una vez superado ese tramo todo mundo respiraba y comenzábamos a descender hacia Masaya.
Lo primero que encontrábamos al entrar a la ciudad era Monimbó. Siempre me llamó la atención las casas de paja y los niños que sin el menor pudor deambulaban desnudos por el barrio. Luego pasábamos por el Colegio Salesiano, no sin antes escuchar las amenazas de mi abuela de que si no estudiaba vendría a parar a ese Colegio, reservado en esa época a los muchachos rebeldes, reprobados o expulsados de otros colegios.
El Pollo hacía su parada final muy cerca del parque central de Masaya. Al descender comenzaba a caminar en un mundo mágico y sobrenatural, de esos que sólo Ray Bradbury puede describir. Desde la calle siguiente al parque se percibía un rumor especial y luego al llegar al mercado se observaba un movimiento multitudinario de marchantes, vendedores, cargadores y un ruido ensordecedor con miles de pregones flotando en el aire. Mi abuela me tomaba fuerte de la mano y empezábamos su periplo por todo el mercado, comprando una gran variedad de hierbas, verduras y frutas de todos los colores y tamaños, dulces de una inmensa variedad y sabor: recuerdo de manera especial los coyoles en miel que a ella tanto le gustaban y que tenían un color púrpura encendida y un profundo sabor dulce que debía succionarse de la superficie que parecía hecha de algodón quirúrgico. Nos acompañaba un cargador que contrataba mientras se iba haciendo de una carga considerable. El recorrido se hacía extenso, pues cual vía crucis ella iba haciendo estaciones a lo largo del camino, conversando de manera interminable con una infinidad de personas conocidas. La expresión grave y seria que mantenía en la botica de San Marcos, se convertía en una afabilidad sin límites, esbozaba una sonrisa única y su buen humor me sorprendía, el cual yo aprovechaba para pedirle uno que otro juguete, como aquellas figuras de madera que se conocían como “muñecos de regla” que en medio de su sencillez, hacían malabarismos dignos del circo chino.
Cuando se cansaba de comprar o de reír, contrataba un coche que nos llevaba cerca de la estación del ferrocarril, que era otro punto neurálgico de la ciudad y que desde lejos se miraba en ebullición, gente que entraba o salía, carga que subía o bajaba, vendedores que vociferaban pregones a los cuatro vientos, compitiendo con el ruido y silbido de las máquinas. Nosotros pasábamos de largo y como a las dos calles llegábamos a una casa que siempre me pareció oscura o sería más bien que tenía un patio demasiado claro. Ahí vivía la tía Chepita hermana de mi bisabuela, que al mejor estilo de Clint Eastwood fumaba un puro chilcagre y salpicaba su vocabulario con toda suerte de procacidades. También encontrábamos a la tía Mélida, media hermana de mi abuela que se movilizaba entre Masaya y San Marcos vendiendo lotería y lecheburras. Mis tíos bromeaban con ella diciéndole que no vendía ni la terminación de la lotería, sin embargo, las lecheburras que hacía eran de concurso, pues difícilmente podía encontrarse un dulce de esa calidad. Tenían la mezcla exacta de leche, cacao, dulce, mantequilla, limón y vainilla, así como el tiempo preciso en el fuego para cada etapa, adornándolas al final con pequeños trozos de maní. Tenían un perfecto corte geométrico y eran envueltas cuidadosamente en papel encerado.
De ahí, salíamos a sus otros mandados, ya sea donde una señora llamada América Barrera que le confeccionaba sus trajes o donde su dentista, un famoso Doctor Soto Carrillo que tenía su consultorio por el rumbo del Hospital. Cuando sentía que el tiempo se le agotaba, nos trasladábamos de nuevo a las cercanías del parque en donde ya estaba esperando nuevamente El Pollo que nos llevaría de regreso. El viaje hacia San Marcos se sentía más tranquilo y rápido y cuando menos lo esperaba, pues probablemente me dormía llegando a Niquinohomo, sentíamos el golpe de la camioneta al subir al nivel del pavimento de La Primavera. En un santiamén estábamos en la botica La Capitalina, en donde me esperaba mi madre, quien disimulando su extrema preocupación me abrazaba como si regresara de la Antártida.
Un frío domingo de febrero, mi abuela cayó fulminada por una trombosis mientras tomaba su baño y en un ratito se murió. Mi padre, que estaba de turno en el Hospital Bautista no alcanzó a llegar y encontrarla viva. Todo el mundo en la botica estaba consternado; mi abuelo no alcanzó a reaccionar y empezó a morir desde ese día. Yo, sin embargo, al acercarme a verla adiviné en ella aquella expresión que la invadía cuando viajábamos a Masaya. Supe entonces que a pesar de que su cuerpo había quedado sin vida en San Marcos, su espíritu vagaba tranquilo y alegre por Masaya.
Sus hijos decidieron enterrarla en San Marcos y mandaron a traer los servicios fúnebres de los Reñazco en Masaya, quienes se aparecieron en el pueblo con toda su parafernalia, que incluía, además de un ataúd de estilo churrigueresco, una carroza del mismo tenor, un auriga de etiqueta y dos briosos corceles, todo lo cual paralizó al pueblo que, un tanto apesarado y un tanto anonadado, la acompañó a su última morada.
En la actualidad, viajo frecuentemente a Masaya y siempre que paso cerca de la estación busco infructuosamente el lugar en donde estaba la oscura casa de la tía Chepita. En el edificio en donde estaba el bullicioso mercado se encuentra ahora un aséptico mercado de artesanías. Nuestra gran amiga Angeles Bermúdez nos invita regularmente a su casa para admirar las danzas folklóricas que los Masaya luchan por mantener puras y detener los constantes desmanes de los mercenarios del folklore. Cuando veo a las jovencitas con sus relucientes huipiles y sus impecables faldas moviéndose graciosa y primorosamente al son de la marimba, me acuerdo de mi abuela. Nunca la miré bailar, pero me imagino que en su juventud, en su querida Masaya sentía vibrar la marimba en su corazón y se movía acompasadamente con El acuartillado, luciendo la sonrisa que se llevó a la tumba.